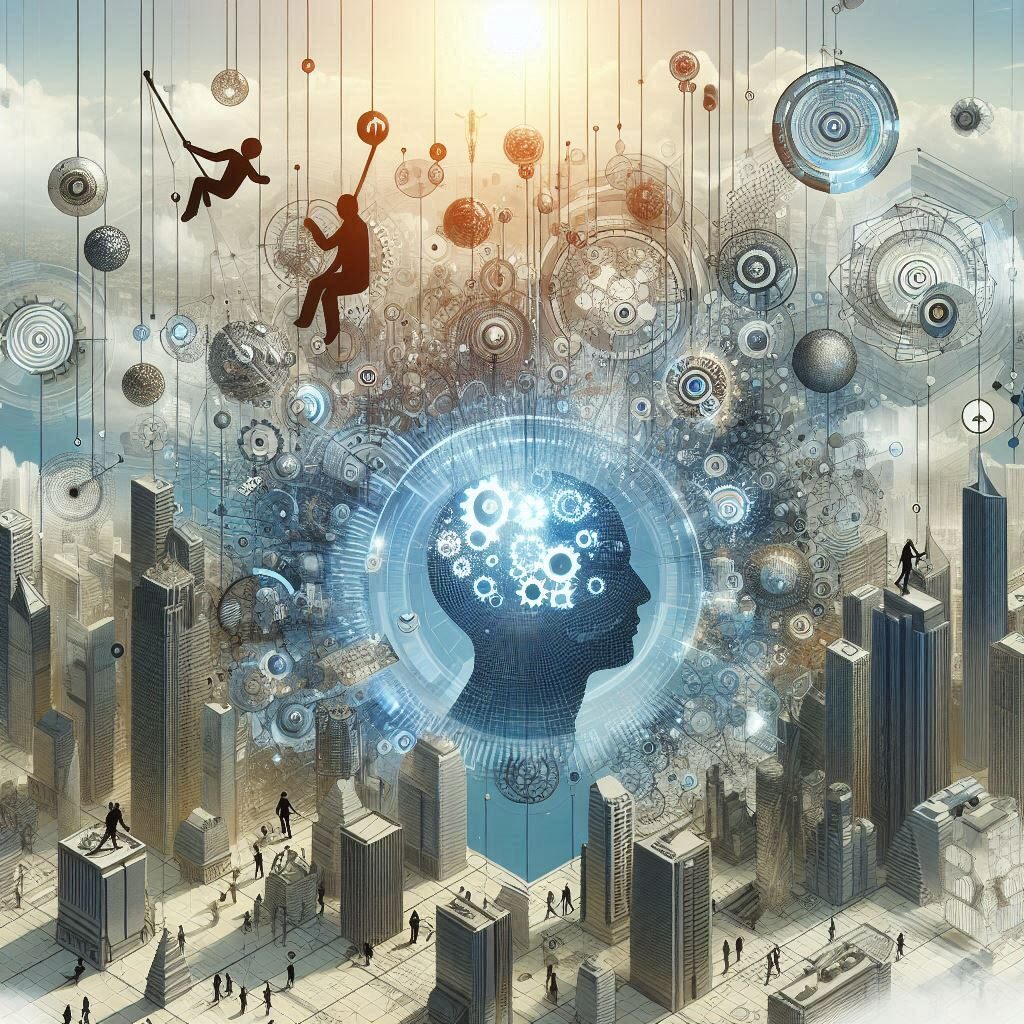
Autor: Luciano Barcellos
La emergencia climática genera desafíos complejos e impredecibles que impactan significativamente la economía global. En primer lugar, obtener los recursos necesarios para la financiación climática es crucial en un contexto macroeconómico incierto. En segundo lugar, es vital reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero y adherirse a los acuerdos climáticos, especialmente en un clima de tensiones geopolíticas y conflictos armados. En tercer lugar, es importante fortalecer la colaboración internacional para implementar estrategias de adaptación y mitigación, considerando las disparidades entre las naciones. Ante estos desafíos identificados, el mundo académico desempeña un papel vital en la investigación de estos temas y el desarrollo de perspectivas en la ciencia económica para equilibrar las necesidades con los recursos disponibles, a la vez que se logra el desarrollo sostenible.
Para empezar, la ciencia económica se centra en el estudio de la escasez. Esto nos lleva a la conocida definición de que “la economía es una ciencia social que se ocupa de la gestión de los recursos escasos disponibles” (Pinho, 1991). Esta definición invita a la reflexión sobre los desafíos económicos asociados con la satisfacción de las necesidades de las personas de bienes y servicios limitados, lo cual se alinea estrechamente con el concepto de desarrollo sostenible propuesto por las Naciones Unidas. El objetivo común busca alcanzar un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas (WCED, 1987 n/a). Sin embargo, una revisión de la literatura existente indica que la crisis climática y las inciertas perspectivas económicas en el nuevo orden mundial emergente plantean nuevos obstáculos para la humanidad. Por lo tanto, es esencial revisar las fases significativas del desarrollo de la ciencia económica para identificar soluciones a estos problemas.
En la fase inicial, que abarca desde sus orígenes hasta 1750, también conocida como la fase precientífica, la economía se vio influenciada principalmente por la filosofía, la política y la religión, sirviendo los intereses de la ciudad, según los filósofos de la Antigüedad griega y romana; el bien común, según los moralistas de la Edad Media; y el Estado, según los primeros teóricos de la economía nacional durante el Renacimiento y el Mercantilismo (Piettre, 1955).
La base científica de la economía se estableció durante la segunda fase, de 1750 a 1870. En esta época, la economía evolucionó desde un enfoque en la naturaleza (fisiócratas) al hombre (Adam Smith y Condillac) y, posteriormente, a las mercancías (economistas clásicos) (Pinho, 1991). La tercera fase, que abarca de 1870 a 1929, reorientó el pensamiento económico hacia el examen de los mecanismos económicos (neoclásicos), destacando deficiencias notables en el “sistema capitalista” y promoviendo una auténtica concienciación entre los economistas (Pinho, 1991).
Desde 1929 hasta la actualidad, la ciencia económica muestra una tendencia inversa en la cuarta fase, comenzando con los mecanismos económicos keynesianos y las ideologías socialistas de Lenin, y buscando redescubrir la humanidad en su contexto socioeconómico a través de la Economía Humanista (Piettre, 1975). En la década de 1980, la Economía Humanista se apartó de la perspectiva unidimensional de los individuos y del supuesto restrictivo del interés propio que la acompaña, proponiendo un marco alternativo alineado con las acciones tomadas en aras de valores, razonamiento e ideales superiores (Lutz y Lux, 1988).
En la década de 2000, diversos académicos impulsaron los estudios humanísticos (Barcellos de Paula, 2011; Gil-Aluja, 2021a; Gil-Lafuente, 2001) al enfatizar “al ser humano en su totalidad como sujeto de la actividad económica”. Esta perspectiva incorpora elementos racionales e imaginativos, así como distintos grados de objetividad y subjetividad en el pensamiento y la toma de decisiones (Gil-Aluja, 2021b). Mediante el uso de la Lógica Difusa (Zadeh, 1965) y el Principio de Simultaneidad Gradual (Gil-Aluja, 1999), fue posible establecer un marco de conocimiento cohesivo basado en ideales humanísticos. Esto contrasta con el enfoque mecanicista predominante en la ciencia económica, que incorpora conceptos, teorías, métodos y algoritmos con un enfoque humanístico. En 2021, se fundó oficialmente la Escuela de Economía Humanista de Barcelona para fortalecer este importante movimiento intelectual (Gil-Aluja, 2021b). Como resultado, la Economía Humanista puede ofrecer una alternativa viable para abordar los complejos e inciertos desafíos que plantea la crisis climática.
Referencias
Barcellos de Paula, L. (2011). Modelos de gestión aplicados a la sostenibilidad empresarial [Universitat de Barcelona]. In TDX (Tesis Doctorals en Xarxa). http://www.tdx.cat/handle/10803/32219
Gil-Aluja, J. (1999). Elements for a Theory of Decision in Uncertainty (Vol. 32). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3011-1
Gil-Aluja, J. (2021a). Escuela de Economía Humanista de Barcelona (pp. 1–18). Real Academia de Ciencias Económicas y Financeiras. https://racef.es/archivos/actividad_cientifica/escuela_de_economia_humanistica_de_barcelona.pdf
Gil-Aluja, J. (2021b). Escuela de Economía Humanista de Barcelona (pp. 1–18). Real Academia de Ciencias Económicas y Financeiras.
Gil-Lafuente, A. M. (2001). Nuevas estrategias para el análisis financiero en la empresa (A. M. Gil-Lafuente, Ed.; 1st ed.). Ariel, Editorial S.A.
Lutz, M. A., & Lux, K. (1988). Humanistic economics: the new challenge. Rowman & Littlefield Publishers.
Piettre, A. (1955). Les trois âges de l’économie: essai sur les relations de l’économie et de la civilisation de l’antiquité classique à nos jours: économie indépendante, économie dirigée. Éditions ouvriéres.
Piettre, A. (1975). Pour comprendre la vie économique (Issue v. 1). Dalloz.
Pinho, D. B. (1991). Evolução da ciência econômica. In D. B. Pinho (Ed.), Manual de Economia (3rd ed., p. 443). Saraiva.
WCED. (1987). Our common future (W. C. on E. and Development, Ed.). Oxford University Press.
Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338–353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X